Observaciones

.
Por: Laura Violetha Mora Estrella
Cuando pensamos en “observación” como técnica de investigación cualitativa, es común imaginar algo tan simple como mirar detenidamente un objeto, una persona o una situación. Pero en realidad es mucho más complejo: observar no es sólo una “contemplación”, es profundizar en las situaciones sociales, comprometerse con el entorno y mantener una reflexión constante. “La observación implica a todos los sentidos, no tiene un formato propio, solo las reflexiones y la sensatez del investigador” Piza y cols (2019, Sección 1. La observación, párrafo 1). Esto significa que el proceso no se reduce a lo que vemos, sino también a lo que escuchamos, sentimos e interpretamos.
En un ejemplo de la vida real, podríamos pensar en una investigación sobre las interacciones sociales en una cafetería. Una mirada inicial podría mostrar qué tipo de personas se reúnen, cómo se organizan las mesas, qué conversan y cuánto tiempo permanecen allí. Pero la observación cualitativa no se queda allí, ya que busca comprender los vínculos sociales, lo que motivó esas reuniones y los comportamientos que se generan. Como señalan Piza y cols (2019), observar implica preguntarse quiénes son los participantes, qué tipo de relaciones mantienen, qué comportamientos son facilitados o limitados por el entorno y cuáles son las motivaciones que subyacen.

Existen diversos tipos de técnicas de observación que dependen de las necesidades y objetivos del estudio. A continuación presentaré algunas de ellas, con sus ventajas y retos:
Observación participante
Este tipo de observación ocurre cuando el investigador se convierte en un miembro más del grupo que está estudiando. Esto puede ocurrir por dos posibilidades: porque el investigador ya era parte del grupo y decide realizar una investigación dentro de él, o porque se incluye como miembro con el propósito de observar desde adentro.
Martín, J. (2009) señala que esta técnica tiene sus ventajas y desafíos. Por un lado, permite una inmersión profunda en la dinámica del grupo, además permite plantear cuestiones éticas importantes, ya que los participantes deben estar informados sobre la investigación, sin embargo, por otro lado, puede presentarse el desafío de tener que cumplir con las tareas y rutinas del grupo, lo cual puede dificultar la recolección de datos de manera óptima.
Un ejemplo podría ser estudiar las relaciones entre compañeros en un ambiente laboral, uniéndose al equipo como un trabajador más. Aunque este enfoque ofrece una perspectiva “completa”, también podría demandar el reto de mantener un equilibrio entre ser investigador y miembro del grupo.
Observación No participante (totalmente observador)
En este caso, el investigador se mantiene completamente ajeno a la dinámica del grupo, observando desde una posición externa, como si estuviera tras una ventana, por lo que no interactúa, ni modifica nada. Según Martín (2009), esto implica que no se tiene contacto directo con los participantes, lo cual puede facilitar la objetividad, pero también dificultar el acceso a ciertos escenarios o momentos clave. Por ejemplo, observar el comportamiento de las personas en un parque desde una banca lejana puede permitir registrar interacciones espontáneas, pero sin la posibilidad de preguntar o profundizar en algún aspecto, por lo que se podría perder información relevante sobre los motivos detrás de esas acciones.
Observación sistemática
Este tipo de observación, según Fabbri (1998), es más estructurada y se utiliza en situaciones donde ya existen taxonomías o categorías previamente definidas para observar, como en procesos diagnósticos o procesos de clasificación. Aunque su ventaja es la claridad en los objetivos y la recolección de datos precisos, su desventaja radica en lo rígido que puede llegar a ser el método, limitando la adaptación a situaciones inesperadas.
Por ejemplo, si se observan las interacciones en un salón de clase y se tienen categorías establecidas como “participación activa” o “comportamientos disruptivos”, el investigador debe centrarse solo en estas categorías, ignorando otros comportamientos que podrían ser relevantes pero que no encajan en las definiciones preestablecidas.
Observación semiestructurada
La observación semiestructurada, como lo explica Fabbri (1998), es una opción más flexible. Aquí, el investigador sigue una pauta general de lo que desea observar, pero tiene la posibilidad de adaptar la observación a lo que sucede en tiempo real. Esto resulta útil en contextos donde los eventos pueden desarrollarse de forma inesperada.
Por ejemplo, si se está investigando el impacto de una nueva estrategia educativa en una comunidad, se pueden tener ciertas pautas (como observar el nivel de asistencia o las reacciones de las personas), pero también se podrían registrar otros aspectos que surjan inesperadamente, como las interacciones entre los asistentes o los comentarios inesperados.

Etapas de la observación
La observación cualitativa sigue un conjunto de etapas que permiten organizar el proceso y garantizar que los datos recolectados sean útiles. Estas etapas pueden variar según el contexto y el objetivo de la investigación (Fabbri, 1998. Martin, 2009. Pizz, 2019.), sin embargo, suelen incluir los siguientes pasos:
1. Planeación
Se debe tener claro qué es lo que se quiere observar y por qué. Esto incluye definir los objetivos de investigación, seleccionar el lugar o contexto adecuado y establecer el tiempo en el que se hará la observación. Aquí también se decide qué tipo de observación se va a realizar: participante, no participante, sistemática o semiestructurada.
2. Observación en campo
Durante este proceso, es esencial ser lo más discreto posible para evitar influir en el comportamiento de los participantes. Aquí se pone en práctica lo que señala Martín (2009) sobre la importancia de “tomar distancia o integrarse”, según el tipo de observación que se esté realizando. Llevar un cuaderno de notas, un formato de registro o usar grabaciones (si está permitido) puede servir como herramienta de registro para asegurarse de no perder datos.
3. Registro de datos
Una vez en el campo, se debe anotar todo lo que parezca relevante: descripciones de los participantes, interacciones, comportamientos, y cualquier aspecto que llame la atención. Sin embargo, este registro puede hacerse de una forma más o menos estructurada y no necesariamente debe registrarse en texto, se pueden usar diagramas (de flujo, de Venn, de árbol, de cuerdas, de espagueti, redes semánticas, etc.), mapas o incluso fotos (siempre que se tenga consentimiento de los participantes). El registro detallado será la base para el análisis posterior.
4. Reflexión y análisis
Una vez se tienen los datos recolectados se debe realizar un proceso de análisis, donde se analizan patrones, se identifican temas recurrentes y se comienzan a formular las hipótesis o conclusiones. Esta etapa también implica un proceso de autoevaluación para el investigador, en donde debe preguntarse si ha sido objetivo, y si las interpretaciones están respaldadas por los datos.

Ventajas y desafíos
La observación cualitativa tiene muchos puntos fuertes y desafíos importantes que no debemos pasar por alto (Fabbri, 1998. Martin, 2009. Pizz, 2019.), como los siguientes:
Ventajas
- Riqueza de datos: Al estar inmerso en el contexto, se puede recoger detalles que otros métodos podrían pasar por alto, y se puede realizar una triangulación. Esto es muy útil para estudios exploratorios o en áreas donde hay poca investigación previa.
- Flexibilidad: Dependiendo del tipo de observación, el investigador puede adaptarse a las circunstancias y enfocarse en aspectos que inicialmente no se habían considerado.
- Contexto natural: Al observar en entornos reales, se tiene la oportunidad de comprender mejor las dinámicas sociales tal como ocurren.
Desafíos
- Implicaciones éticas: Como señala Martín (2009), es crucial informar a los participantes sobre la investigación, especialmente en la observación participante, sin embargo, informar de ello puede llegar a alterar su comportamiento y generar conductas de deseabilidad social que modifiquen la realidad.
- Sesgos del observador: Al estar tan involucrado en el momento de la observación, es posible interpretar lo que se ve desde nuestra propia perspectiva, perdiendo objetividad.
- Demanda de tiempo y recursos: en ocasiones esta técnica requiere pasar muchas horas observando y analizar grandes cantidades de datos.
La observación cualitativa tiene múltiples aplicaciones en diversos campos, desde la psicología hasta la antropología, la sociología y la educación. Es una herramienta útil para estudios exploratorios, evaluaciones educativas, investigación comunitaria, desarrollo organizacional, entre otras muchas áreas.
Según Fabbri (1998), para garantizar que la observación sea válida como instrumento científico, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Establecer un objetivo claro: Definir de manera precisa el propósito de la observación dentro de la investigación.
- Seguir un marco teórico: Basarse en una perspectiva teórica que oriente la observación y el análisis (ej: etnometodología, fenomenología, Teoría crítica, etc.)
- Diseñar una guía flexible: Crear una lista de registro con los aspectos que se desea observar, manteniendo apertura hacia elementos inesperados que puedan surgir.
- Trabajar de manera sistemática: Mantener registros organizados y detallados que permitan un análisis coherente.
- Cultivar empatía y sensibilidad: Mantener una actitud de apertura y respeto para comprender las emociones, creencias y experiencias de los participantes.
- Evitar influir en el entorno: Actuar de manera respetuosa, sin llamar la atención ni mostrar superioridad ante los participantes, ni producir algún tipo de actitud o comportamiento que pueda influir en el comportamiento natural de los participantes.
Finalmente, cabe recalcar que la observación cualitativa es mucho más que un método de recolección de datos; es una forma de entender la multidimensionalidad de las interacciones humanas en su contexto natural. Sus aplicaciones son variadas, y su riqueza radica en capturar detalles que otros métodos no logran alcanzar, sin embargo, como toda técnica investigativa, requiere rigor, ética y un equilibrio entre la inmersión en el entorno y la objetividad.
Referencias
Fabbri, M. (1998). Las técnicas de investigación: la observación. Disponible en: humyar. unr. edu. ar/escuelas/3/materiales% 20de% 20catedras/trabajo% 20de% 20campo/solefabril. htm.
Martín, J. (2009). Observación Participante: informantes claves y rol del investigador. Nure investigación.
Piza, N., Amaiquema, F., y Beltrán Baquerizo, G. (2019). Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias. Conrado, 15(70), 455-459.









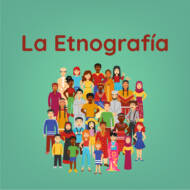







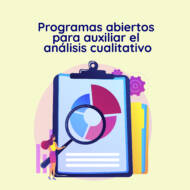



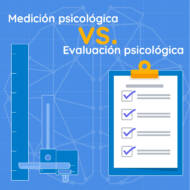

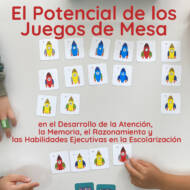

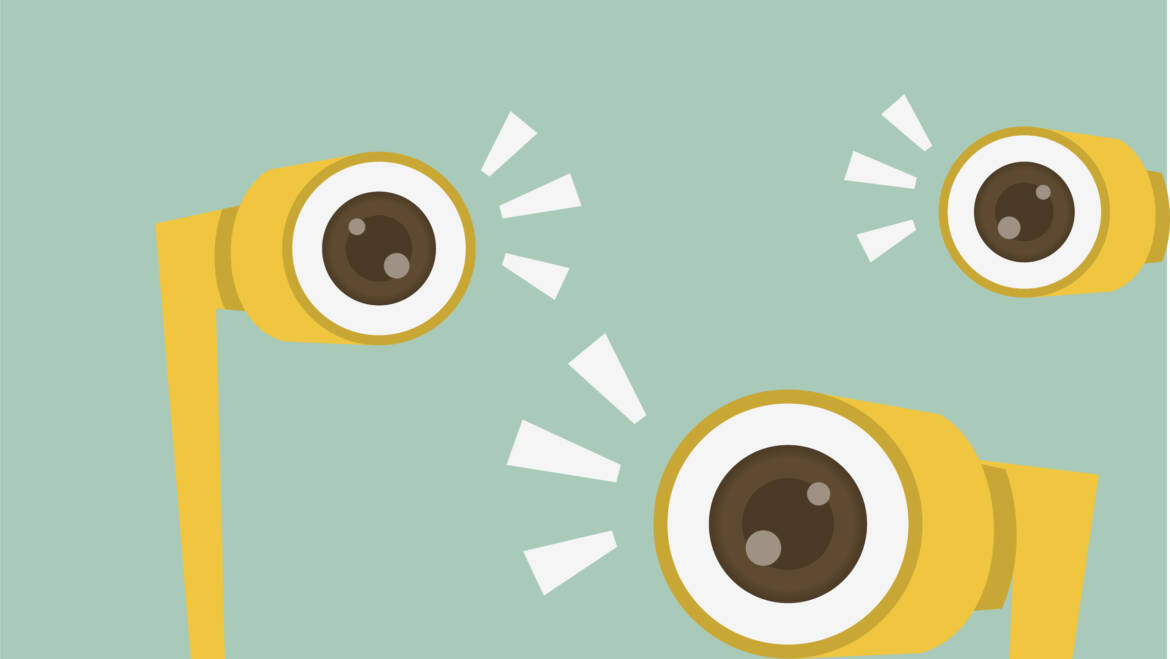
Add Comment